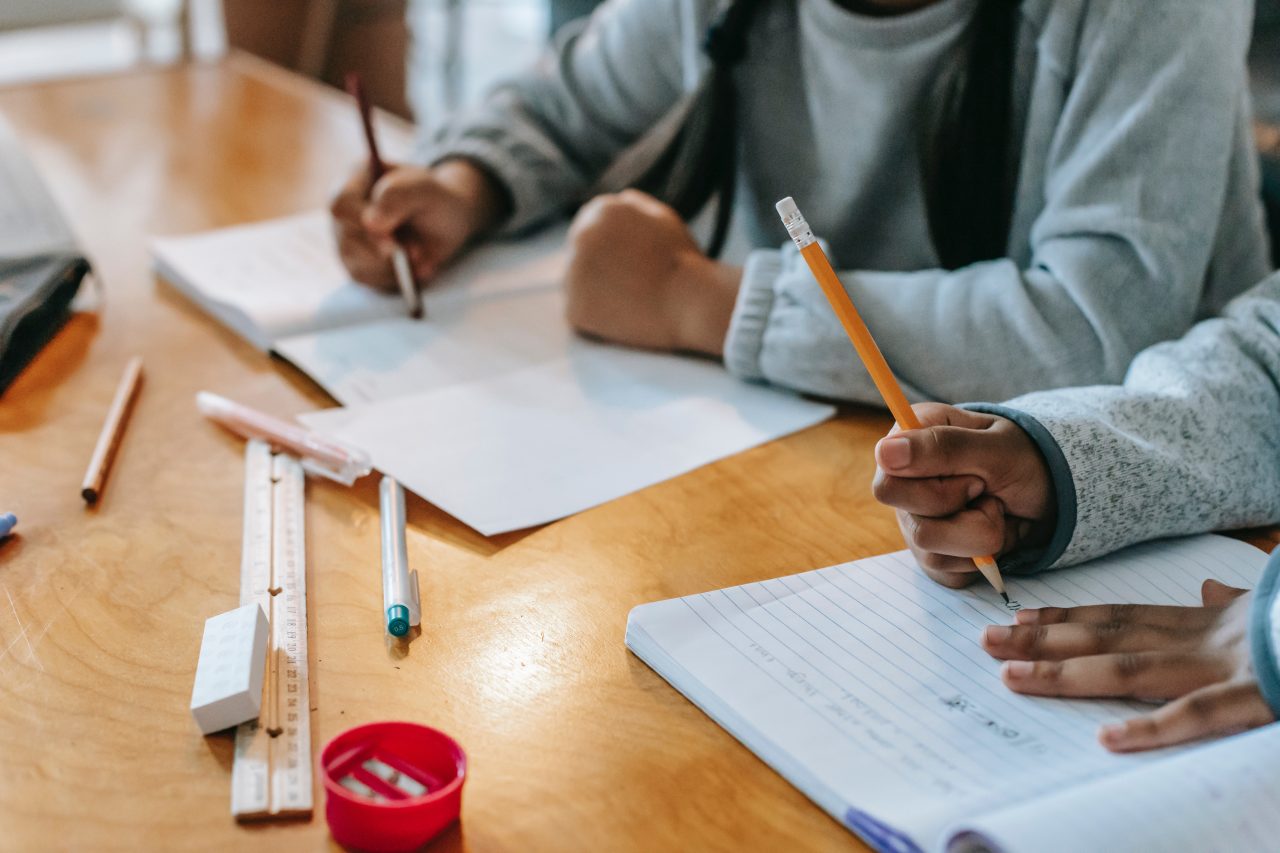Mateu Servera Barceló, Universitat de les Illes Balears
En 2023, un grupo de trabajo de 13 especialistas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) publicó un artículo que renombraba una dimensión psicopatológica controvertida y le daba el empujón definitivo para resaltar su importancia clínica. Se trataba del hasta entonces llamado “tempo cognitivo lento”, ahora bautizado como “síndrome de desconexión cognitiva” (SDC). Pero ¿de dónde procede esta nueva categoría? ¿Qué significa? ¿Es realmente necesaria?
El síndrome de desconexión cognitiva surge de la insatisfacción de los académicos con los subtipos del TDAH establecidos desde hace más de treinta años. Todos los estudiantes de psicopatología (y muchos padres con niños diagnosticados) saben que existen tres subtipos de TDAH:
- El TDAH combinado: el niño presenta elevados síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad.
- El TDAH inatento: con pocos síntomas de hiperactividad e impulsividad.
- El TDAH hiperactivo/impulsivo: con pocos síntomas de inatención.
Sin embargo, esta estructura académica tan asentada no ha estado tan apoyada por la investigación clínica.
Para empezar, el lector apenas encontrará ninguna investigación específica sobre el subtipo hiperactivo/impulsivo. Se trata de una variedad normalmente reservada a niños más pequeños que, en la mayoría de los casos, se considera que evolucionan al subtipo combinado.
La clave de esta historia se encuentra en el subtipo inatento, mucho más estable y consolidado.
¿Qué es un niño TDAH inatento?
Se trata de un niño que, por una parte, presenta una dificultad anormalmente elevada para su edad para mantener y focalizar su atención, con poca capacidad de dedicación a tareas de esfuerzo mental y con dificultades para organizar sus actividades y tareas.
Por otra parte, presenta tan pocos síntomas de hiperactividad e impulsividad que no hacen viable el diagnóstico del TDAH combinado. ¿Cómo de pocos? En términos estrictos deben ser menos de seis de los nueve síntomas establecidos en el manual diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría desde el año 1994 y hasta la actualidad.
Sin embargo, no es lo mismo presentar pocos síntomas que no presentar ninguno.
El síndrome de desconexión cognitiva surgió inicialmente para poder detectar y estudiar al grupo de niños que tenían un diagnóstico en TDAH inatento, pero sin ningún síntoma de hiperactividad e impulsividad. Se planteó como un subtipo dentro del TDAH, pero actualmente eso está prácticamente descartado: las diferencias entre un niño con altas puntuaciones en este síndrome y un niño con TDAH inatento son mucho más amplias de lo que en principió se pensó.
Durante la última década ha habido una intensa investigación en relación con el síndrome de desconexión cognitiva, a la cual también hemos contribuido desde España. Estos trabajos han dejado bastante claro un par de puntos:
- Es verdad que, cuando medimos el síndrome de desconexión cognitiva y el TDAH inatento por medio de escalas para padres y educadores, ambas dimensiones se solapan de forma significativa.
- No es menos verdad que ambas dimensiones presentan una validez clínica diferente. En otras palabras, sus repercusiones en la conducta y la vida del niño no son las mismas.
¿En qué se diferencian ambos diagnósticos?
Un trabajo reciente en una amplia muestra de más de 5 500 niños y adolescentes españoles ha confirmado los datos publicados en la última década: el síndrome de desconexión cognitiva y el TDAH inatento comparten síntomas de inatención, pero de una naturaleza e impacto diferente.
Los síntomas de inatención del TDAH inatento parecen derivar genéricamente de las vías neuropsicofisiológicas afectadas en el trastorno en general. Por tanto, siguen vinculados a algunos niveles de impulsividad e hiperactividad, no tan elevados como en el TDAH combinado, pero visibles. Sigue habiendo precipitación, algo de exceso de actividad y algunos problemas de conducta por cierto exceso de sociabilidad (hablar mucho, interrumpir mucho).
En cambio, el origen de las conductas y los problemas de atención característicos del niño con síndrome de desconexión cognitiva son más desconocidos y no está claro que deriven de la misma vía que el TDAH. Además, son peculiares: una tendencia a soñar despierto, a estar siempre somnoliento, confundido, con la mente dispersa. Están ligados a un enlentecimiento muy visible tanto de su conducta motora como de su pensamiento, pero en absoluto a problemas comportamentales o de impulsividad.
El síndrome de desconexión cognitiva se relaciona significativamente con síntomas de ansiedad y depresión. Son niños retraídos y tímidos, que ni molestan ni interrumpen, pero que cargan con un factor de riesgo futuro de trastornos emocionales.
Aunque no sea un diagnóstico reconocido, ha demostrado ser una dimensión psicopatológica importante.
¿Será el síndrome de desconexión cognitiva un diagnóstico en el futuro?
No necesariamente. En nuestra opinión no requiere esta condición para justificar su relevancia.
Cada vez es más evidente que la psicopatología es mucho más dimensional que categorial. En otras palabras, los trastornos no son categorías estancas limitadas a un número de síntomas, sino que es la presencia, casi siempre transversal y solapada, de diferentes condiciones, rasgos, temperamentos y procesos (“dimensiones”) en puntuaciones extremas lo que los determina.
El SDC se presenta como una de estas dimensiones: aproximadamente uno de cada tres niños con TDAH presenta altas puntuaciones en síndrome de desconexión cognitiva, y esto agrava el trastorno. Pero este síndrome puede estar presente en síntomas emocionales, en problemas del sueño y de aprendizaje.
Lo importante es detectar, más que etiquetar. Los padres y los educadores deberían estar atentos a la presencia de los síntomas del síndrome de desconexión cognitiva que, al contrario que muchos otros de carácter psicopatológico, pueden pasar muy desapercibidos.
Los clínicos deberían incorporar ya la medida del síndrome de desconexión cognitiva a los protocolos de evaluación por sospecha del TDAH y, en general, a las exploraciones psicopatológicas infantojuveniles. Más aún cuando ya disponemos en nuestro país de escalas validadas para su medida, tanto comerciales como de libre acceso.